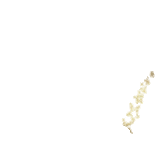Alzo el rostro: delante de mí, separada por un vacío, hay otra, que es pálida y extraña. La surcan caminos labrados por la lluvia. Adivino en esas líneas la cabeza de un elefante africano, las orejas grandes, los marfiles largos. El resto de la masa rocosa es el cuerpo de un animal indefinible. Puedo ver escamas armándose entre los árboles secos y caminos de polvo nunca transitados. Intento seguir mi camino; mi casa está al final de la ruta; pero el barro y los charcos borran la línea que vengo siguiendo. Entonces, recuerdo lo que mamá dice de ver en sueños barro y agua lodosa: es un mal agüero; retrocedo. Busco otro punto de paso. Miro de nuevo al animal dormido. La tierra tiembla levemente, el elefante abre sus ojos, levanta su trompa de roca señalando un desvío detrás de las ramas secas y los portales de las casas derrumbadas.
Solo están mis invencibles camisas a cuadros y pantalones de niño; mis zapatos deportivos de suela gruesa. “En el otro cajón”, me llega su voz: allí está el traje, uno negro de corbata también negra y los zapatos italianos que me quedan a la medida. Luego viene a revisarme, que si el nudo de mi corbata está bien, que si la línea del trasero de mi pantalón está en su puesto... Corremos, no hay tiempo que perder, de entre la maleza sale un automóvil que hemos llamado con la mente. Así llegamos a la ceremonia; esperamos a que pronuncien mi nombre. Ahí viene: “Óscar Humb…”, subo a la tarima y espero el diploma, que no aparece: vacilan un momento, el cartón no está, en la confusión digo palabrotas de varios calibres y cito a los cuatro vientos las ventajas de la planeación y la organización. Finalmente lo encuentran, y lo recibo de mala gana; salgo del recinto quejándome del mal trato recibido.
Miro hacia atrás, mi madre se ha hecho al lado de la vía, sobre un andén. Me señala que el taxi ha llegado, que regrese. Y así lo hago; mientras voy hacía ella, me doy cuenta de que una luz la cubre, un aura blanca que impide que la lluvia la toque. Mamá me mira y sonríe; soy feliz. Corro hacia ella, me quito el traje, los zapatos, la ropa interior y salto a sus brazos.
Ella me recibe, me arrulla en sus brazos ahora hechos a mi medida; me cubre con una manta, subimos al automóvil. Me duermo dentro de sus pechos, y despierto y lloro a cada tanto. Besa mis mejillas y canta una canción de cuna. El sueño termina así, un 9 de diciembre de 1985.